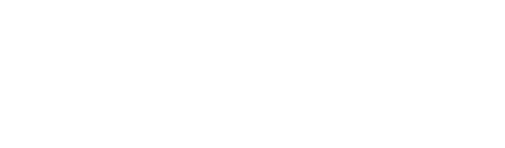por Martín Castela A las 7:19 de la mañana cayó un desierto sobre la escuela. El golpe fue seco y trajo consigo una tormenta de polvo que borró por unos minutos el centro de la ciudad.
por Martín Castela
A las 7:19 de la mañana cayó un desierto sobre la escuela. El golpe fue seco y trajo consigo una tormenta de polvo que borró por unos minutos el centro de la ciudad. No supe si estaba vivo o muerto, pero daba lo mismo. A lo lejos se escuchaba un aullido de lobos y supuse que era la primera etapa de morir, pero el aúllo se fue acercando y convirtiendo en el ulular de decenas de ambulancias, patrullas y carros de bomberos. Los gritos, el llanto y el miedo, vinieron de menos a más. Poco a poco el polvo cedía ante el viento y la vista fue descubriendo las imágenes. Delante de mí una montaña de piedras que humeaba como un volcán vivo. Niños de suetercito verde corriendo y llorando en medio de lo que quedaba del patio, otros, sentados en el piso, tomándose los cabellos esperando a que les volviera la vida. Yo caminé despacio buscando a mis amigos, pero todos los que estábamos allí teníamos la misma cara. Éramos los mismos indefensos hijos del Dios iracundo que despertó de malas ese jueves. Pensé en mi familia, pero me interrumpió una serie de explosiones que me hicieron pensar en la guerra, y entonces apreté con fuerza mi portafolio y me quedé unos minutos reconociendo cómo se escucha y a qué hule la desgracia.

Resultó que estaba vivo, un poco golpeado, con el uniforme sucio y la cara como hecha de barro. Se me quitó el miedo. Dejé de oír los gritos y en lo alto, por una rendija, apareció un hombre que decía algo, pero nadie lo escuchaba. Fui hacia él escalando los escombros del piso de primeros, luego el de segundos y hasta que en el de terceros lo alcancé y me abrazo. Me dijo cosas que yo seguía sin escuchar. Luego bajé por los pisos hechos de piedra molida pero ya del lado de la calle. Sobre la avenida el pavimento estaba abierto en zanjas enormes, y entonces pensé que el que despertó de malas ese día no había sido Dios, sino el Diablo, y esa mañana había intentado escapar del infierno. Escuché mi nombre y levanté la mirada. Era mi padre, que no podía creer estar viendo y nombrando a su hijo más chico caminando hacia él, medio vivo y medio muerto de espanto. Me abrazó fuerte y lloró tanto como mis compañeros de la secundaria que aún seguían dentro.
Nos fuimos en su taxi y recorrimos algunas calles. La ciudad era una película que sucedía en cámara lenta. Gente corriendo hacia ningún lugar, edificios hechos montañas de piedra con personas atrapadas dentro gritando y pidiendo ayuda. Cuerpos rescatados sin vida aún sangrantes y tibios. Gente ayudando, incendios y un inquietante olor a gas. Camino a casa no dijimos una sola palabra, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo esa mañana, miré mis zapatos y mi pantalón terrosos, y tuve la sensación de estar recorriendo un desierto ardoroso y desolado.